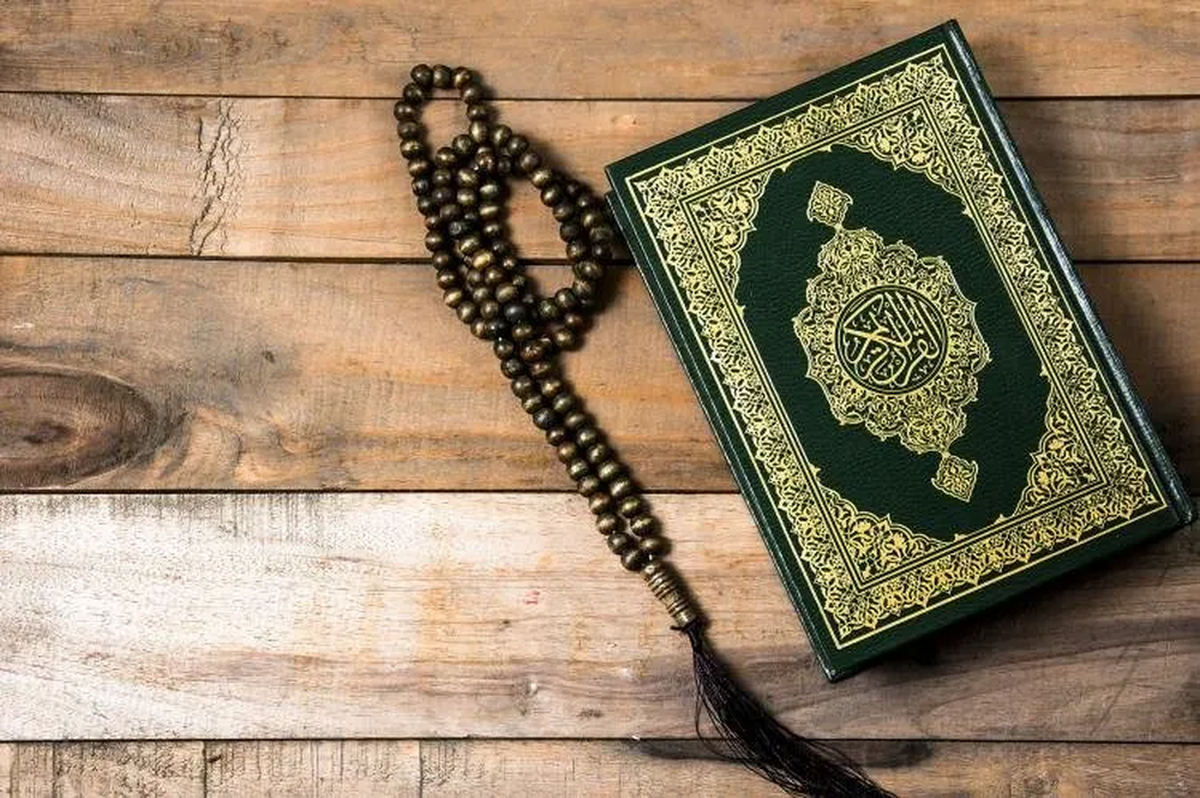AL-MAMLAKA AL-ARABIYA AS-SAUDIYA
A-
A
A+
Manuel Salvador Ramos
Fernand Braudel. “La historia y las ciencias sociales”. Alianza, Madrid. 1974

El preámbulo que antecede es necesario. Adentrarnos en las narrativas que pretendan explorar los orígenes de aquellos países cuyos elementos constitutivos son notablemente distintos a la mecánica Estado-Nación que ha prevalecido en el mundo occidental, es una tarea llena de esguinces y encrucijadas donde la perspicacia es mucho mas útil que la historiografía. La progresión conformativa de los países europeos y americanos es perfectamente verificable en cada uno de sus hitos, pero las huellas de los pueblos más antiguos son difusas tanto por la lejanía cronológica como por la dispersión localizacional. Basados pues en esta perspectiva, hemos de abordar el presente ejercicio de letras no para hurgar estadísticas y coeficientes sino para mesurar los puntos de inflexión y las coyunturas decisivas y así tratar de entender el itinerario civilizatorio de un Estado que en el futuro inmediato tendrá responsabilidades mas allá de si mismo y sin duda trascenderá a la órbita donde se debate sobre el destino humano.
EL AYERREMOTO
Los datos históricos más comunes nos dicen que los primeros habitantes de la península arábiga se establecieron allí hace 15.000 y 20.000 años, a finales de la última Edad de Hielo, aunque hay un estudio relativamente reciente que aporta datos muy sorprendentes. Se trata de una investigación internacional en la cual se plantea que las precipitaciones transformaron la Península en una exuberante región que favoreció las primeras migraciones desde África a Eurasia. Esta investigación apareció en un artículo de la revista científica NATURE, en edición de fecha 01/09/2021, y muestra las conclusiones a las cuales arribó un equipo patrocinado por el prestigioso Instituto Max Planck.
“(…) Estos desplazamientos tuvieron lugar en al menos cinco ocasiones: hace 400.000 años, 300.000 años, 200.000 años, 100.000 años y, las últimas, hace unos 55.000 años, y en todas ellas los humanos fueron dejando rastro de su cultura material y sus herramientas de piedra”
“Las pruebas se han encontrado en el desierto de Nefud (Arabia Saudí), en yacimientos arqueológicos que en el Pleistoceno albergaron grandes lagos originados por intensos episodios de lluvias. El hallazgo confirma que la península arábiga fue un cruce de caminos para muchas poblaciones humanas y una ruta migratoria crucial hacia el Levante mediterráneo (actual Oriente Medio) y hacia Eurasia.”
Las oleadas humanas que en un principio ocuparon el espacio genérico denominado Arabia, fueron grupos con una notoria particularidad antropológica: el nomadismo, fenómeno que se asocia comúnmente a esos grupos, no evolucionó hacia el sedentarismo, sino que los contingentes asentados se hicieron pastores y conformaron un status que podría denominarse seminomadismo expresado tribalmente. Esta peculiaridad es un aspecto fundamental que requiere especial atención, porque vemos como ya desde la era de la Arabia preislámica se implantó allí el régimen tribal con estructuración patriarcal y desde entonces ese perfil ha signado la imâgen societaria de Arabía Saudita. Mas aún, en el propio siglo XVIII, ya habiendo transcurrido siglos desde el proceso sincrético que trajo el Islam, el territorio que hoy demarca el Reino de Arabia Saudita ha estado predominantemente habitado por tribus y éstas han sido la base de la entidad estadal que conocemos en la actualidad
Dada esa anomalía antropológica, por decirlo así, nos hemos acercado a una noción desarrollada por Ibn Jaldum, historiador tunecino que vivió entre 1332 y 1406, y a quien muchos autores consideran como un pensador inexplicablemente marginado por la historiografía eurocentrista. En su obra MUQADDIMAH desarrolla el concepto de Asayibah, perfilando éste como “el espíritu de coaligación que sustenta el vínculo entre unidades sociológicas aparentemente frágiles como las tribus nómadas”. Transpolando históricamente la asabiya, se llega a entender la composición actual del Estado saudí, dados los lazos generados por alianzas tribales vigentes en el presente.
EL ISLAM
Si buscamos comprender la ruta histórica de Arabia Saudí y su desarrollo político, económico y social, es obvia la necesidad de captar integralmente el papel del Islam en ese desenvolvimiento. El tema islámico es quizás el más grande productor de bibliografía en la contemporaneidad y sería ocioso recapitular contenidos que están cabalmente tratados y desarrollados por autores de gran valía. Recalcamos lo expresado con anterioridad en el sentido de que lo prioritario en esta suerte de vuelo ilustrativo es denotar el valor tendencial y conceptual de los hechos y acontecimientos.
El Islam es la de una religión expandida durante los últimos trece siglos en un ámbito geográfico que va desde el Magreb y la costa Occidental de África hasta Indonesia y Filipinas, pasando por Centroáfrica, el Cáucaso, los Balcanes, la península de Anatolia, Oriente Próximo y Medio, Asia Central, el Pacífico y parte de la península indostánica. Asentada así su preponderancia en grandes porciones continentales, debe apuntarse que la primera fase de la expansión islámica por el Mediterráneo fue todo un éxito como vehículo de transculturación; mientras tanto y por el contrario, la expansión oriental fue desde el principio una operación política y cultural muy complicada. Vemos entonces como a mediados del siglo VIII, la traslación del Califato de los Omeyas a la rama dinástica de los Abasidas, generó un estremecimiento de grandes consecuencias: los pueblos islamizados tomaron rumbos muy particularizados y basados en su propio sedimento cultural fueron reafirmando sus identidades.
El Islam de la dominación no tuvo expresión unitaria, pero el profundo nexo entre religión y política fue, desde el comienzo, el componente emocional sobre el que se asentó su ethos civilizatorio. Por una parte produjo una dinámica de expansión y conquista que difundió la religión de una manera rápida y compleja; por la otra,la conquista militar y la anexión política fueron los instrumentos decisivos para la irradiación inicial del islamismo. Por ese motivo la necesidad de construir y expandir una estructura política imperial, que amparase y protegiese la unidad religiosa, se convirtió en objetivo irrenunciable para los musulmanes.
Esta realidad histórica trajo como consecuencia que en otras sociedades se arraigase la percepción de que la finalidad última de los musulmanes era la conquista y no sólo la conversión religiosa. Al devenir las luchas y divisiones religiosas internas en los territorios sometidos, se produjo la progresiva fragmentación.Fue la mencionada lucha de los Omeyas contra los Abasidas el factor que posteriormente produjo la creación del Emirato de Córdoba por AbderramánI, más tarde convertido en Califato; pero también surgieron conflictos con los fatimíes por el control de Egipto y Siria; con la monarquía persa y con los aghlabitas en el norte de África. En esas tendencias centrífugas se incubó el germen que destruiría a la larga las estructuras políticas estatales requeridas para la construcción imperial.
EL WAHABISMO
Las posturas radicales han sido nota distintiva en la secuencia histórica del Islam. Desde el mismo momento en el cual MAHOMA comienza a predicar aparecen oposiciones y divergencias de distinto tenor y los choques son constantes ya al comenzar a expandirse el nuevo credo en territorios conquistados. Como señalamiento que ejemplifique lo dicho, vemos como la PRIMERA FITNA (guerra civil), ocurrida al poco de morir El Profeta, se deriva de la lucha por la sucesión y marcó un hito en la división del credo en las dos grandes ramas que hoy se conocen. No olvidemos la muerte violenta de los cuatro califas del primer periodo y por lo tanto no es de extrañar que a lo largo de siglos, mientras duró el esplendor civilizatorio, sangrientas pugnas hayan marcado el devenir del ISLAM.
Al producirse la expansión, la visión de importantes sectores dentro del musulmanismo mas radical es que los éxitos y logros alcanzados se debían fundamentalmente a la pureza de un pueblo en la lucha por los fines supremos, pero igualmente podían ya observarse elementos que contaminaban esa pureza originaria, De esas revisiones nace un movimiento tradicionalista conocido como SALAFISMO que hace un llamamiento a los musulmanes para volver al Islam de los salaf (Mahoma y los compañeros mas allegados) como forma de preservar los fundamentos que inspiraron el auge y el expansivo arraigo de sus prédicas. Esta visión crece y se fortalece durante todo el período histórico en el cual se desarrolló la civilización islámica y a la larga se transforma en la esencia de las tensiones que no sòlo enfocan sus críticas sobre el ejercicio del PODER y sus incongruencias con lo prescrito por El Corán, sino ya muy posteriormente llegan a plantear que la razón del retroceso del mundo islámico y el inicio del dominio creciente de las potencias europeas sobre el Islam durante los siglos XVIII-XIX, se debió a las desviaciones ya evidentes.
A finales del siglo XIX y bien entrado el siglo XX, además del SALAFISMO echa raíces en Arabia Saudita el llamado WAHABISMO. Este movimiento rechaza cualquier ceremonia o idea que ponga en cuestión el concepto de unidad de culto y no duda en calificar como politeístas y/o apòstatas a las prácticas o ceremonias que expresen cualquier duda sobre el culto único a Dios. Para el WAHABISMO, el propósito último del movimiento era renovar el conjunto de tradiciones jurídicas, teológicas y místicas que habían contaminado el Islam desde la relevación coránica.
¿Podríamos decir entonces que el WAHABISMO no se diferencia en lo fundamental del pensamiento SALAFISTA? Para responder ello tenemos que visualizar a aquel como un movimiento también tradicionalista, rigorista y ortodoxo en cuanto a la visión religiosa, pero con orientaciones mas acordes a la realidad histórica que hoy encarna Arabia Saudita como potencia.
Ahora bien, siendo El SALAFISMO y el WAHABISMO la concreción teórica del musulmanismo de carácter rigorista, ultra puritano e intransigente, ¿Cómo conciben ésta la conformación de un Estado?
LA ARABIA SAUDITA
El desarrollo embrionario de lo que hoy es Arabia Saudita comienza en firme alrededor de 1750., demarcándose sucesivamente las siguientes etapas:
I)La llegada a la ciudad de Dir’iyyah, en 1744, de Muhammad Ibn ‘Abd al-Wahhab;
II) la primera jefatura saudí tras la organización de las tribus de la región entre 1744 y 1822;
III) un segundo momento de expansión entre 1823 y 1891;
IV) el restablecimiento del control saudí sobre el territorio en 1902, después de un periodo corto de control de los Rashidíes, y;
V) el establecimiento del reino y la futura estructura de Estado a partir de 1932.
En lo que fue la primera de dichas etapas, el gobernador local, de Dir´iyyah, Muhammad binSaud, unió fuerzas con el reformador islámico, Muhammad ibn Abd-al-Wahhab, cabeza del wahabismo, para crear una nueva entidad política.Durante los siguientes ciento cincuenta años, las fortunas de la familia Saud emergieron y cayeron varias veces mientras los gobernadores sauditas peleaban con Egipto, el Imperio Otomano y otras familias árabes por el control sobre la Península.
En 1902, Abdelaziz binSaud capturó Riad, la capital ancestral de la dinastía Al-Saud, la cual se encontraba en manos de la familia rival Al-Rashid. Continuando sus conquistas, Abdelaziz subyugó Al-Ahsa, Al-Qatif y el resto de Nejd, e Hijaz entre 1913 y 1926.El 8 de enero de 1926, Abdelaziz binSaud se convirtió en el rey de Hijaz y el 29 de enero de 1927 tomó el título de Rey de Nejd.El 8 de enero de 1926, Abdelaziz binSaud se convirtió en el rey de Hijaz y el 29 de enero de 1927, tomó el título de rey de Nejd
Culmina todo el proceso mediante la firma del Tratado de Jedda en fecha 20 de mayo de 1927. En el mismo, el Reino Unido aceptó la independencia del reino de Abdelaziz, hasta entonces conocido como Reino de Hijaz y Nejd. Ya para 1932, estas regiones fueron unificadas como Reino de Arabia Saudita.

EL PRESENTE
Para enfocar en términos sintéticos esta visión panorámica de Arabia Saudita es fundamental considerar a fondo la importancia de la religión en la consolidación de una identidad nacional. Legitimar la autoridad de los saudís ha sido un laborioso proceso histórico donde ella ha sido la base fundacional del Estado.Con anexiones territoriales y fortaleciendo las enseñanzas wahabíes, se construye y solidifica la visión que muestra a Arabia Saudita como una cristalización del esfuerzo de la dinastía Saudí, porque ella, desde el siglo XVII y asumiendo el wahabismo como sustrato esencial, ha sido el factor definitivo en la construcción nacional. Asimismo, con acciones firmes, demostrativas de un férreo sentido de la seguridad y la autoridad, la familia real saudí es percibida como guardián supremo de los lugares sagrados.
Es lógico cerrar la secuencia de estas notas refiriéndonos a lo que ha significado el petróleo para Arabia Saudita. Cuando en 1932 se conformó definitivamente el Reino de Arabia Saudita, éste era solo un país con economía de subsistencia basada en el comercio y en el cultivo limitado de algunos renglones agrícolas. Las presiones que ejerció la Standard Oil Company de California, dieron origen a la explotación de los hidrocarburos en 1933. En 1938, la filial creada por la empresa californiana se asoció con otra empresa de origen norteamericano, la Texas Oil Company, y de allí nació la Arabian American Oil Company, mejor conocida como ARAMCO. Ya en ese año estaba claro lo referente a la enorme extensión de reservas petrolíferas que reposaban en el subsuelo y comenzó una explotación intensiva del recurso. En 1948 se agregaron como socios de ARAMCO la Standard Oil Company de Nueva Jersey y la Socony Vacuum, con el propósito de aumentar el capital de inversión necesario para enfrentar el enorme potencial que se tenía por delante.
Hasta 1970 ARAMCO contaba con los derechos exclusivos de exploración, producción y exportación de petróleo, y solo fue en 1950 cuando Arabia Saudita estableció medidas impositivas. Podríamos decir que esa es la coyuntura fundamental del país, porque es cuando comienza a percibir sumas dinerarias cónsonas con el legitimo derecho que le correspondía como propietaria de la riqueza petrolífera. Hasta entonces solo existía un régimen de regalías pactadas que sin duda fueron un aporte a las escuálidas arcas de un país económicamente primitivo, pero en forma alguna era la compensación justa. Ya para 1951, ARAMCO pagó el 50% de impuestos sobre sus beneficios, además de una regalía tasada en el 22% por barril extraído.
A partir de allí, los ingresos del país crecieron a cifras muy altas. En 1973 el gobierno saudí se hizo propietario del 25% de las acciones de ARAMCO y el año siguiente el porcentaje accionario llegó al 60%, culminando el proceso de control cuando en 1980 se convino amistosamente, sin necesidad de procesos legales compulsivos,en traspasar al gobierno Saudí el control absoluto de ARAMCO. Ya a esas alturas del siglo XX, era por lo menos inexplicable que la riqueza del país fuese propiedad de empresas extranjeras y desde allí el petróleo se convirtió en un recurso nacional administrado y controlado por la nación saudita. En la actualidad El Reino de Arabia Saudí dispone del 25% de las reservas de petróleo del mundo y además es el segundo productor de petróleo crudo, estimándose en 12 millones la cifra diaria de extracción.
Sería impertinente refrendar estas líneas sin antes enfocar un tópico que es inherente al papel que ha jugado Arabia Saudita en medio de la terribles implicaciones que viene arrastrado la Yihad llevada adelante por el ISIS y por distintos grupos terroristas. Muchos analistas perciben a Arabia Saudita como una patrocinante hierática del yihadismo, aunque ahora, en el presente màs reciente, el gobierno saudí parece haber marcado cierta distancia del extremismo islámico, porque de manera realista observa como el antiguo maridaje obstaculiza su estrategia para constituirse en una auténtica potencia con resonancia planetaria. Es un secreto a voces que durante décadas financió y promovió clandestinamente los intereses de los yihadistas sunitas. Lo incontrovertible es que la familia Saud se plegó ante el yihaidismo, le proveyó de millones para impulsar la causa por el mundo y para promover la construcción de centros islámicos que amparados en el disfraz religioso, ocultaron su papel como focos proselitistas de captacióny centros de entrenamiento para el terrorismo.
En todo caso, hay indicios de un juego de diferenciación entre las esferas políticas y los niveles religiosos, no en términos conflictivos sino en sutiles acomodos y reacomodos de intereses en cada sector del poder. Según los propugnadores de este aggiornamiento, hay que enfrentar sin dilación los ingentes desafíos de las realidades circundantes para avanzar en lo inherente a la contradicción que existe entre la idea de un Estado moderno que impulsa proyectos de largo alcance y un credo refractario ante esas perspectivas.
Hay además, paralelamente, un nudo social que se manifiesta en el desplazamiento poblacional hacia las urbes. Arabia Saudita y las petromonarquías vecinas no necesitan exigir impuestos para atender las áreas de educación, asistencia médica y el financiamiento habitacional, pero el gobierno ha debido abocarse a la construcción de ciudades para satisfacer a capas sociales que ya ven el nomadismo y la ruralidad como una rémora y ese proceso ha implicado cambios sustantivos en el esquema de tradiciones que son esencia cultural.
"El tiempo de la historia no fluye en una sola corriente. Tiene capas simultáneas como las hojas de un libro. Estamos en presencia de historias paralelas con distintas velocidades". "Nuestro pasado no está hecho de una procesión simple de acontecimientos, sino de una simultaneidad de diferentes tiempos que a su vez van modelando los espacios”
Fernand Braudel. “La historia y las ciencias sociales”. Alianza, Madrid. 1974

Al abocarnos a elaborar aproximaciones en las cuales intentamos ubicar las retículas en la conformación de lo que hoy son Estados con perfil y peculiaridades específicas, nos hemos de tropezar con madejas nada fáciles de hilar. Cuando la linealidad de la historiografía convencional se atiene a destacar bloques de tiempo y a esquematizar procesos, no aporta ninguna visión objetiva y más bien tiende a deformar la interpretación de los soportes sociológicos y culturales que son propios de cada pueblo o civilización.
El preámbulo que antecede es necesario. Adentrarnos en las narrativas que pretendan explorar los orígenes de aquellos países cuyos elementos constitutivos son notablemente distintos a la mecánica Estado-Nación que ha prevalecido en el mundo occidental, es una tarea llena de esguinces y encrucijadas donde la perspicacia es mucho mas útil que la historiografía. La progresión conformativa de los países europeos y americanos es perfectamente verificable en cada uno de sus hitos, pero las huellas de los pueblos más antiguos son difusas tanto por la lejanía cronológica como por la dispersión localizacional. Basados pues en esta perspectiva, hemos de abordar el presente ejercicio de letras no para hurgar estadísticas y coeficientes sino para mesurar los puntos de inflexión y las coyunturas decisivas y así tratar de entender el itinerario civilizatorio de un Estado que en el futuro inmediato tendrá responsabilidades mas allá de si mismo y sin duda trascenderá a la órbita donde se debate sobre el destino humano.
EL AYERREMOTO
Los datos históricos más comunes nos dicen que los primeros habitantes de la península arábiga se establecieron allí hace 15.000 y 20.000 años, a finales de la última Edad de Hielo, aunque hay un estudio relativamente reciente que aporta datos muy sorprendentes. Se trata de una investigación internacional en la cual se plantea que las precipitaciones transformaron la Península en una exuberante región que favoreció las primeras migraciones desde África a Eurasia. Esta investigación apareció en un artículo de la revista científica NATURE, en edición de fecha 01/09/2021, y muestra las conclusiones a las cuales arribó un equipo patrocinado por el prestigioso Instituto Max Planck.
“(…) Estos desplazamientos tuvieron lugar en al menos cinco ocasiones: hace 400.000 años, 300.000 años, 200.000 años, 100.000 años y, las últimas, hace unos 55.000 años, y en todas ellas los humanos fueron dejando rastro de su cultura material y sus herramientas de piedra”
“Las pruebas se han encontrado en el desierto de Nefud (Arabia Saudí), en yacimientos arqueológicos que en el Pleistoceno albergaron grandes lagos originados por intensos episodios de lluvias. El hallazgo confirma que la península arábiga fue un cruce de caminos para muchas poblaciones humanas y una ruta migratoria crucial hacia el Levante mediterráneo (actual Oriente Medio) y hacia Eurasia.”
Las oleadas humanas que en un principio ocuparon el espacio genérico denominado Arabia, fueron grupos con una notoria particularidad antropológica: el nomadismo, fenómeno que se asocia comúnmente a esos grupos, no evolucionó hacia el sedentarismo, sino que los contingentes asentados se hicieron pastores y conformaron un status que podría denominarse seminomadismo expresado tribalmente. Esta peculiaridad es un aspecto fundamental que requiere especial atención, porque vemos como ya desde la era de la Arabia preislámica se implantó allí el régimen tribal con estructuración patriarcal y desde entonces ese perfil ha signado la imâgen societaria de Arabía Saudita. Mas aún, en el propio siglo XVIII, ya habiendo transcurrido siglos desde el proceso sincrético que trajo el Islam, el territorio que hoy demarca el Reino de Arabia Saudita ha estado predominantemente habitado por tribus y éstas han sido la base de la entidad estadal que conocemos en la actualidad
Dada esa anomalía antropológica, por decirlo así, nos hemos acercado a una noción desarrollada por Ibn Jaldum, historiador tunecino que vivió entre 1332 y 1406, y a quien muchos autores consideran como un pensador inexplicablemente marginado por la historiografía eurocentrista. En su obra MUQADDIMAH desarrolla el concepto de Asayibah, perfilando éste como “el espíritu de coaligación que sustenta el vínculo entre unidades sociológicas aparentemente frágiles como las tribus nómadas”. Transpolando históricamente la asabiya, se llega a entender la composición actual del Estado saudí, dados los lazos generados por alianzas tribales vigentes en el presente.
EL ISLAM
Si buscamos comprender la ruta histórica de Arabia Saudí y su desarrollo político, económico y social, es obvia la necesidad de captar integralmente el papel del Islam en ese desenvolvimiento. El tema islámico es quizás el más grande productor de bibliografía en la contemporaneidad y sería ocioso recapitular contenidos que están cabalmente tratados y desarrollados por autores de gran valía. Recalcamos lo expresado con anterioridad en el sentido de que lo prioritario en esta suerte de vuelo ilustrativo es denotar el valor tendencial y conceptual de los hechos y acontecimientos.
El Islam es la de una religión expandida durante los últimos trece siglos en un ámbito geográfico que va desde el Magreb y la costa Occidental de África hasta Indonesia y Filipinas, pasando por Centroáfrica, el Cáucaso, los Balcanes, la península de Anatolia, Oriente Próximo y Medio, Asia Central, el Pacífico y parte de la península indostánica. Asentada así su preponderancia en grandes porciones continentales, debe apuntarse que la primera fase de la expansión islámica por el Mediterráneo fue todo un éxito como vehículo de transculturación; mientras tanto y por el contrario, la expansión oriental fue desde el principio una operación política y cultural muy complicada. Vemos entonces como a mediados del siglo VIII, la traslación del Califato de los Omeyas a la rama dinástica de los Abasidas, generó un estremecimiento de grandes consecuencias: los pueblos islamizados tomaron rumbos muy particularizados y basados en su propio sedimento cultural fueron reafirmando sus identidades.
El Islam de la dominación no tuvo expresión unitaria, pero el profundo nexo entre religión y política fue, desde el comienzo, el componente emocional sobre el que se asentó su ethos civilizatorio. Por una parte produjo una dinámica de expansión y conquista que difundió la religión de una manera rápida y compleja; por la otra,la conquista militar y la anexión política fueron los instrumentos decisivos para la irradiación inicial del islamismo. Por ese motivo la necesidad de construir y expandir una estructura política imperial, que amparase y protegiese la unidad religiosa, se convirtió en objetivo irrenunciable para los musulmanes.
Esta realidad histórica trajo como consecuencia que en otras sociedades se arraigase la percepción de que la finalidad última de los musulmanes era la conquista y no sólo la conversión religiosa. Al devenir las luchas y divisiones religiosas internas en los territorios sometidos, se produjo la progresiva fragmentación.Fue la mencionada lucha de los Omeyas contra los Abasidas el factor que posteriormente produjo la creación del Emirato de Córdoba por AbderramánI, más tarde convertido en Califato; pero también surgieron conflictos con los fatimíes por el control de Egipto y Siria; con la monarquía persa y con los aghlabitas en el norte de África. En esas tendencias centrífugas se incubó el germen que destruiría a la larga las estructuras políticas estatales requeridas para la construcción imperial.
EL WAHABISMO
Las posturas radicales han sido nota distintiva en la secuencia histórica del Islam. Desde el mismo momento en el cual MAHOMA comienza a predicar aparecen oposiciones y divergencias de distinto tenor y los choques son constantes ya al comenzar a expandirse el nuevo credo en territorios conquistados. Como señalamiento que ejemplifique lo dicho, vemos como la PRIMERA FITNA (guerra civil), ocurrida al poco de morir El Profeta, se deriva de la lucha por la sucesión y marcó un hito en la división del credo en las dos grandes ramas que hoy se conocen. No olvidemos la muerte violenta de los cuatro califas del primer periodo y por lo tanto no es de extrañar que a lo largo de siglos, mientras duró el esplendor civilizatorio, sangrientas pugnas hayan marcado el devenir del ISLAM.
Al producirse la expansión, la visión de importantes sectores dentro del musulmanismo mas radical es que los éxitos y logros alcanzados se debían fundamentalmente a la pureza de un pueblo en la lucha por los fines supremos, pero igualmente podían ya observarse elementos que contaminaban esa pureza originaria, De esas revisiones nace un movimiento tradicionalista conocido como SALAFISMO que hace un llamamiento a los musulmanes para volver al Islam de los salaf (Mahoma y los compañeros mas allegados) como forma de preservar los fundamentos que inspiraron el auge y el expansivo arraigo de sus prédicas. Esta visión crece y se fortalece durante todo el período histórico en el cual se desarrolló la civilización islámica y a la larga se transforma en la esencia de las tensiones que no sòlo enfocan sus críticas sobre el ejercicio del PODER y sus incongruencias con lo prescrito por El Corán, sino ya muy posteriormente llegan a plantear que la razón del retroceso del mundo islámico y el inicio del dominio creciente de las potencias europeas sobre el Islam durante los siglos XVIII-XIX, se debió a las desviaciones ya evidentes.
A finales del siglo XIX y bien entrado el siglo XX, además del SALAFISMO echa raíces en Arabia Saudita el llamado WAHABISMO. Este movimiento rechaza cualquier ceremonia o idea que ponga en cuestión el concepto de unidad de culto y no duda en calificar como politeístas y/o apòstatas a las prácticas o ceremonias que expresen cualquier duda sobre el culto único a Dios. Para el WAHABISMO, el propósito último del movimiento era renovar el conjunto de tradiciones jurídicas, teológicas y místicas que habían contaminado el Islam desde la relevación coránica.
¿Podríamos decir entonces que el WAHABISMO no se diferencia en lo fundamental del pensamiento SALAFISTA? Para responder ello tenemos que visualizar a aquel como un movimiento también tradicionalista, rigorista y ortodoxo en cuanto a la visión religiosa, pero con orientaciones mas acordes a la realidad histórica que hoy encarna Arabia Saudita como potencia.
Ahora bien, siendo El SALAFISMO y el WAHABISMO la concreción teórica del musulmanismo de carácter rigorista, ultra puritano e intransigente, ¿Cómo conciben ésta la conformación de un Estado?
LA ARABIA SAUDITA
El desarrollo embrionario de lo que hoy es Arabia Saudita comienza en firme alrededor de 1750., demarcándose sucesivamente las siguientes etapas:
I)La llegada a la ciudad de Dir’iyyah, en 1744, de Muhammad Ibn ‘Abd al-Wahhab;
II) la primera jefatura saudí tras la organización de las tribus de la región entre 1744 y 1822;
III) un segundo momento de expansión entre 1823 y 1891;
IV) el restablecimiento del control saudí sobre el territorio en 1902, después de un periodo corto de control de los Rashidíes, y;
V) el establecimiento del reino y la futura estructura de Estado a partir de 1932.
En lo que fue la primera de dichas etapas, el gobernador local, de Dir´iyyah, Muhammad binSaud, unió fuerzas con el reformador islámico, Muhammad ibn Abd-al-Wahhab, cabeza del wahabismo, para crear una nueva entidad política.Durante los siguientes ciento cincuenta años, las fortunas de la familia Saud emergieron y cayeron varias veces mientras los gobernadores sauditas peleaban con Egipto, el Imperio Otomano y otras familias árabes por el control sobre la Península.
En 1902, Abdelaziz binSaud capturó Riad, la capital ancestral de la dinastía Al-Saud, la cual se encontraba en manos de la familia rival Al-Rashid. Continuando sus conquistas, Abdelaziz subyugó Al-Ahsa, Al-Qatif y el resto de Nejd, e Hijaz entre 1913 y 1926.El 8 de enero de 1926, Abdelaziz binSaud se convirtió en el rey de Hijaz y el 29 de enero de 1927 tomó el título de Rey de Nejd.El 8 de enero de 1926, Abdelaziz binSaud se convirtió en el rey de Hijaz y el 29 de enero de 1927, tomó el título de rey de Nejd
Culmina todo el proceso mediante la firma del Tratado de Jedda en fecha 20 de mayo de 1927. En el mismo, el Reino Unido aceptó la independencia del reino de Abdelaziz, hasta entonces conocido como Reino de Hijaz y Nejd. Ya para 1932, estas regiones fueron unificadas como Reino de Arabia Saudita.

EL PRESENTE
Para enfocar en términos sintéticos esta visión panorámica de Arabia Saudita es fundamental considerar a fondo la importancia de la religión en la consolidación de una identidad nacional. Legitimar la autoridad de los saudís ha sido un laborioso proceso histórico donde ella ha sido la base fundacional del Estado.Con anexiones territoriales y fortaleciendo las enseñanzas wahabíes, se construye y solidifica la visión que muestra a Arabia Saudita como una cristalización del esfuerzo de la dinastía Saudí, porque ella, desde el siglo XVII y asumiendo el wahabismo como sustrato esencial, ha sido el factor definitivo en la construcción nacional. Asimismo, con acciones firmes, demostrativas de un férreo sentido de la seguridad y la autoridad, la familia real saudí es percibida como guardián supremo de los lugares sagrados.
Es lógico cerrar la secuencia de estas notas refiriéndonos a lo que ha significado el petróleo para Arabia Saudita. Cuando en 1932 se conformó definitivamente el Reino de Arabia Saudita, éste era solo un país con economía de subsistencia basada en el comercio y en el cultivo limitado de algunos renglones agrícolas. Las presiones que ejerció la Standard Oil Company de California, dieron origen a la explotación de los hidrocarburos en 1933. En 1938, la filial creada por la empresa californiana se asoció con otra empresa de origen norteamericano, la Texas Oil Company, y de allí nació la Arabian American Oil Company, mejor conocida como ARAMCO. Ya en ese año estaba claro lo referente a la enorme extensión de reservas petrolíferas que reposaban en el subsuelo y comenzó una explotación intensiva del recurso. En 1948 se agregaron como socios de ARAMCO la Standard Oil Company de Nueva Jersey y la Socony Vacuum, con el propósito de aumentar el capital de inversión necesario para enfrentar el enorme potencial que se tenía por delante.
Hasta 1970 ARAMCO contaba con los derechos exclusivos de exploración, producción y exportación de petróleo, y solo fue en 1950 cuando Arabia Saudita estableció medidas impositivas. Podríamos decir que esa es la coyuntura fundamental del país, porque es cuando comienza a percibir sumas dinerarias cónsonas con el legitimo derecho que le correspondía como propietaria de la riqueza petrolífera. Hasta entonces solo existía un régimen de regalías pactadas que sin duda fueron un aporte a las escuálidas arcas de un país económicamente primitivo, pero en forma alguna era la compensación justa. Ya para 1951, ARAMCO pagó el 50% de impuestos sobre sus beneficios, además de una regalía tasada en el 22% por barril extraído.
A partir de allí, los ingresos del país crecieron a cifras muy altas. En 1973 el gobierno saudí se hizo propietario del 25% de las acciones de ARAMCO y el año siguiente el porcentaje accionario llegó al 60%, culminando el proceso de control cuando en 1980 se convino amistosamente, sin necesidad de procesos legales compulsivos,en traspasar al gobierno Saudí el control absoluto de ARAMCO. Ya a esas alturas del siglo XX, era por lo menos inexplicable que la riqueza del país fuese propiedad de empresas extranjeras y desde allí el petróleo se convirtió en un recurso nacional administrado y controlado por la nación saudita. En la actualidad El Reino de Arabia Saudí dispone del 25% de las reservas de petróleo del mundo y además es el segundo productor de petróleo crudo, estimándose en 12 millones la cifra diaria de extracción.
Sería impertinente refrendar estas líneas sin antes enfocar un tópico que es inherente al papel que ha jugado Arabia Saudita en medio de la terribles implicaciones que viene arrastrado la Yihad llevada adelante por el ISIS y por distintos grupos terroristas. Muchos analistas perciben a Arabia Saudita como una patrocinante hierática del yihadismo, aunque ahora, en el presente màs reciente, el gobierno saudí parece haber marcado cierta distancia del extremismo islámico, porque de manera realista observa como el antiguo maridaje obstaculiza su estrategia para constituirse en una auténtica potencia con resonancia planetaria. Es un secreto a voces que durante décadas financió y promovió clandestinamente los intereses de los yihadistas sunitas. Lo incontrovertible es que la familia Saud se plegó ante el yihaidismo, le proveyó de millones para impulsar la causa por el mundo y para promover la construcción de centros islámicos que amparados en el disfraz religioso, ocultaron su papel como focos proselitistas de captacióny centros de entrenamiento para el terrorismo.
En todo caso, hay indicios de un juego de diferenciación entre las esferas políticas y los niveles religiosos, no en términos conflictivos sino en sutiles acomodos y reacomodos de intereses en cada sector del poder. Según los propugnadores de este aggiornamiento, hay que enfrentar sin dilación los ingentes desafíos de las realidades circundantes para avanzar en lo inherente a la contradicción que existe entre la idea de un Estado moderno que impulsa proyectos de largo alcance y un credo refractario ante esas perspectivas.
Hay además, paralelamente, un nudo social que se manifiesta en el desplazamiento poblacional hacia las urbes. Arabia Saudita y las petromonarquías vecinas no necesitan exigir impuestos para atender las áreas de educación, asistencia médica y el financiamiento habitacional, pero el gobierno ha debido abocarse a la construcción de ciudades para satisfacer a capas sociales que ya ven el nomadismo y la ruralidad como una rémora y ese proceso ha implicado cambios sustantivos en el esquema de tradiciones que son esencia cultural.
Ver más artículos de Manuel Salvador Ramos en